El pensamiento único vuelve todo uniforme y monótono
Arquitectura genérica para una ciudad sin territorio misterbull
Como esta segunda visión es más conocida, me gustaría dedicar el artículo de hoy al análisis de la primera. Además, dada la situación crítica por la que está pasando la economía (resultado de otra ambiental de carácter planetario) se impone más la acupuntura que la cirugía, no sólo por la falta de recursos para grandes operaciones, sino también por desconocer el rumbo que puede tomar la nave. En momentos inciertos la única regla debería ser la de no hacer nada irreversible. Intentaré explicar en los párrafos que siguen la necesidad de un enfoque complementario al análisis abstracto de la ciudad. Enfoque relacionado con las vivencias directas del ciudadano. Tradicionalmente los urbanistas, y sobre todo los planificadores, estamos acostumbrados a trabajar con números y conceptos teóricos tales como densidades, coeficientes de reparto, aprovechamientos, aforos de calles o edificabilidades. Sin embargo, raramente nos preguntamos sobre su significado (aparte del económico, por supuesto).
El plan de urbanismo como abstracción urbana aytomalaga
Para explicar como la introducción de lo cotidiano nos puede ayudar a mejorar esta visión de la ciudad, voy a elegir uno de los temas clave desde el punto de vista de la planificación tradicional: la densidad. Durante un tiempo (hasta que lo dejé por imposible) me dediqué a intentar averiguar de dónde procedían algunas de las cifras mágicas sobre densidades que manejamos los profesionales. Por ejemplo, en España la cifra sacrosanta eran las 75 viviendas por hectárea. Realmente nadie sabe o, por lo menos, yo no he conseguido averiguarlo, de qué estudios sociales, económicos o sanitarios, procede este número aparentemente arbitrario. Probablemente se hayan tenido en cuenta “muchas cosas” (es un decir). De lo que estoy seguro es de que la probabilidad de que alguien le haya preguntado a la gente por sus preferencias es muy escasa. Es decir, me temo que nadie se ha preocupado de averiguar si se trata de una densidad adecuada para producir una vida urbana plena y confortable para el ciudadano.
Hampstead Garden Suburb elblogdefarina
Hay urbanistas que reconocen sin ningún recato lo escasamente fundado de la elección de un número concreto. Por ejemplo, una de las cifras de densidad más famosas en la historia del urbanismo es la que propusieron Unwin y Parker para la Ciudad Jardín: las doce casas por acre (más o menos, las treinta viviendas por hectárea). En un artículo titulado "The Life and Word of Sir Raymond Unwin", publicado en el número del julio-agosto de 1940 en la revista Town Planning Journal, el propio Parker nos cuenta lo siguiente: "No había nada mágico ni sacrosanto en el número doce. Simplemente es que comprobamos, por un largo proceso de estudios, que inevitablemente existe una devaluación de cada parcela donde hay más de doce casas por acre, esto provoca que el coste de las carreteras sea más alto que el ahorro, en el precio del terreno, excepto donde el terreno es extraordinariamente caro”. Es decir, tan sólo tuvieron en consideración el coste de las carreteras en relación al del terreno.
Las doce casas por acre elblogdefarina
Lo de las densidades es una cuestión bastante divertida. Veamos, el art. 75 de la antigua Ley del Suelo española de 1976 decía que “en los Planes Parciales se deberá fijar una densidad que no podrá ser superior a 75 viviendas por hectárea”. Sin embargo, cada Comunidad Autónoma, y de forma directa o indirecta, ha ido fijando sus propios límites de densidad, casi todos muy distintos. Desde las 230 viviendas por hectárea de la legislación vasca (incluso más si se tercia) hasta las 30 de todos los municipios de Menorca menos Mahón y Ciudadela, nos podemos encontrar con una auténtica dispersión de densidades máximas. Respecto a las mínimas, creo que sólo cuatro Comunidades las tienen establecidas: Cataluña, País Vasco, Castilla y León (que fue la primera) y Baleares. Aquí el abanico se cierra más: desde las 50 en áreas residenciales estratégicas de Cataluña hasta las 10 para núcleos de población menores de 20.000 habitantes (y en determinadas condiciones) para Castilla y León. Probablemente todos estos números estén sólidamente fundamentados pero me gustaría saber, en realidad, como se llegó a determinarlos con tanta precisión.
¿Suficientemente compacta para ser sostenible? travelmanly
Incluso desde el punto de vista de la sostenibilidad, casi todos los que nos movemos en este campo no dejamos de repetir como un mantra aquello de “la ciudad compacta frente a la ciudad dispersa”, y reivindicamos la necesidad de las altas densidades para conseguir una vida urbana esplendorosa y una economía social, monetaria y ecológicamente viable. Pero ¿qué es eso de “las altas densidades”? ¿tal vez 50 viviendas por hectárea? ¿ó 75? ¿ó 250? Sin entrar ya en problemas técnicos de cómo medir estas densidades que darían para varios artículos, hoy sólo quiero centrarme en cómo la densidad “percibida” es, a veces, muy distinta a la densidad “calculada” (también podríamos hablar de densidad “objetiva” pero ¿qué es eso?). Resulta que, aunque pueda parecer increíble para aquellos que sólo trabajan con números y no descienden a la realidad cotidiana, existe una cosa que podríamos llamar “densidad subjetiva” que es la que influye verdaderamente sobre la vida de los ciudadanos y que no suele guardar una relación directa con los números que hacemos sobre el papel.
Portada del trabajo del Atelier Parisiene d’Urbanisme
Aunque la cultura anglosajona parece que nos domina en todos los campos a mi me gusta, por aquello de lo alternativo, mirar también otras cosas diferentes. Y, a veces, miro hacia Francia o hacia Italia, aparentemente tan fuera de onda. Hace unos años, leyendo lo que hacía el Atelier Parisiene d’Urbanisme, encontré un trabajo realmente notable titulado “Densités vécues et formes urbaines. Étude de quatre quartiers parisiens” (al final del artículo podéis encontrar un enlace para bajar el pdf). Como casi todos mis alumnos son ahora anglófonos y no francófonos traduciré el título a mi manera: “Densidades vividas (en el sentido de vitales, reales o percibidas) y formas urbanas. Estudio de cuatro barrios de París”. El primer capítulo es ya toda una declaración de intenciones: “la densidad no se limita a un número”. Y su punto tercero va directo al corazón de lo que intento explicar porque se llama sin eufemismos de ningún tipo: “la densidad subjetiva”.
Estructura de la población activa de uno de los barrios
Señalar en la imagen para verla más grande
El estudio, publicado en el año 2003, se hizo mediante una serie de encuestas a residentes en cuatro barrios de París. La metodología está basada en un trabajo anterior, de 1999, de Bordas-Astudillo titulado “Densité perçue et forme architecturale” (Densidad percibida y forma arquitectónica) y otros posteriores parecidos. Se encuestaron a más de doscientas personas y los resultados fueron bastante interesantes por varias razones, pero sólo voy a referirme a las densidades. Dice el informe: “Así, el barrio de Rochechouart, el más denso de los cuatro (densidad neta 4,51) destaca como el de mejor densidad vivida. Por el contrario, en el distrito Falguire, el menos denso de los cuatro junto al de Juana de Arco, es donde sus habitantes estiman de forma mayoritaria que hay demasiados edificios. La idea de la influencia de la forma urbana en la percepción de la densidad parece encontrar aquí bastantes argumentos. Además, la percepción de la densidad parece estar relacionada con el tamaño del edificio, bien sea por su altura o por la cantidad de pisos que tenga”.
Paisaje y tejido urbano de uno de los barrios
Señalar en la imagen para verla más grande
Y luego, más adelante: “Las diferencias de percepción de la densidad se relacionan sin duda con las diferencias de sociabilidad y animación de los barrios. La riqueza de comercios de proximidad en los barrios de Rochechouart y La Roquette contribuye a desarrollar intercambios entre sus habitantes, y a producir un sentimiento de vida de barrio que parece faltar en los barrios más recientes, particularmente en Falguière (…) Las fuertes densidades parece que se toleran bien cuando se acompañan de una diversidad de población y de actividades susceptibles de crear una verdadera animación. La oferta de servicios y equipamientos de proximidad parece insuficiente en Falguière para suscitar un sentimiento 'positivo' de densidad”. Deberíamos tener claro, por tanto, que la misma densidad no se percibe de la misma manera cuando se acompaña de otras “cosas” aparentemente irrelevantes como una arquitectura determinada o una vida de barrio rica y diversa. Ya lo había anticipado en otro artículo del blog “Planificar ciudades saludables”, al estudiar el informe de la CABE titulado “Better Neighbourhoods: Making higher densities work”. Por tanto, no es sólo algo típicamente francés y que se refiera exclusivamente a los grandes conjuntos.
Cartografía de la vida urbana, heredera de Gastón Bardett
Señalar en la imagen para vela más grande
Precisamente la diversidad (uno de los atributos de la complejidad tan querida por toda la literatura que habla de sostenibilidad) aparece como una de las variables de más importancia a la hora de entender esta densidad percibida, vivida o real. Eso es lo que explica que en barrios sin diversidad alguna, como Falguière, los intentos de arreglar las cosas mediante una buena oferta de servicios y equipamientos de proximidad sirvan de poco. Es, por tanto, complicado pasar de la densidad objetiva a una densidad cualitativa que depende del entorno construido y vivido. Pero el urbanista no debe atender “sólo” a la densidad convertida en número, la importante es la que vive el ciudadano. Y para entenderla, probablemente sea necesario que, por un momento, deje el tablero de dibujo, los planos e, incluso las consideraciones económicas, y baje a la ciudad que está creando pero que otros están viviendo. La vivencia real del sitio, del espacio urbano, es lo que dará valor a los planos, a las fotos aéreas o a las consideraciones económicas. Es la que hará posible que el proyectista o al planificador urbano entienda qué está, realmente, posibilitando o impidiendole hacer al ciudadano.
Densidad subjetiva y ritos sociales, peatones en Tokio Mark Henley/Panos
Pero es que, además, para poder hacer esto el proyectista debería estar inserto en la cultura en la que trabaja. Esos grandes estudios “universales” que tienen encargos de Jordania, Suecia, Australia, Japón o España deberían ser objeto de ejecución sumaria. Podemos leer en este mismo informe para seguir con el tema de la densidad: “Los procesos de percepción y evaluación de la densidad de un espacio también dependen de nuestros referentes socio-culturales, nuestra relación con el espacio en la infancia y, en general, de la relación entre sociedad y medio construido. La cultura japonesa parece estar cómoda con densidades humanas y construidas muy altas gracias, en parte, a unas relaciones sociales muy estructuradas, ritualizadas y jerarquizadas. El mismo uso del espacio de vivienda es muy flexible ya que, frecuentemente, está muy limitado por su superficie; la mitad de los alojamientos tienen una superficie inferior a los 57 m2 (Homma, 1990). Puertas corredizas y tabiques móviles permiten un uso múltiple de la misma habitación cuya función puede cambiar de salón a comedor o a dormitorio”. Me parecen auténticas barbaridades algunos intentos de establecer criterios universales tales como “recomendaciones urbanísticas mundiales de densidad” (aunque pueda parecer increíble existen artículos científicos al respecto).
Urbanismo para una ciudad deseable WWFFrance
Esta es la dirección del urbanismo que entendemos debe complementar los temas puramente técnicos: un urbanismo para la vida cotidiana. No es ningún invento mío, por supuesto. Aunque me quede un artículo muy francófono (no es que me disguste) voy a mencionar otro informe, más de divulgación, esta vez de WWF France, titulado “Urbanisme pour une ville désirable” (Urbanismo para una ciudad deseable). Es más reciente que el informe anterior, de octubre de 2010 y empieza con una cita de Ivan Illich que estoy pensando si colocar al lado de la de Borges como lema de este blog: “para poder amar ‘su territorio’, será necesario que sea habitable antes que circulable”. El informe se compone de dos partes y me centraré ahora en la segunda titulada: “Proponer un urbanismo de proximidad que sea deseable, una solución a la extensión urbana” y, en concreto el apartado, “Vivir lo cotidiano”. Bueno, diréis, por fin ha conseguido llegar a donde quería: lo cotidiano. Efectivamente, he llegado.
Proponer un urbanismo de proximidad WWF France
Se necesitan densidades mínimas para servicios y equipamientos eldisfruton
Estas formas distintas de acercarse al tema de la densidad se complementan entre si y son todas necesarias a la hora de diseñar o planificar ciudades y barrios. El hacer posible un urbanismo de proximidad, con los habitantes suficientes para conseguir servicios y equipamientos cercanos viables, habría que compatibilizarlo con el bienestar y la salud mental de sus habitantes. Parece lo más racional tender a la mayor compacidad posible, ya que se abaratarían los costes y se acercarían los servicios y equipamientos al ciudadano. Pero la aproximación a la vida real, vivida, de la ciudad y del barrio nos dicen que esto tiene límites: por ejemplo, la densidad percibida como excesiva porque, probablemente, esto no sólo traería disfunciones evidentes sino problemas sociales y psicológicos para sus habitantes. Recomiendo que leáis el artículo del blog titulado “El sprawl es bello” donde se explica el experimento de John Calhoun con ratones (almas sensibles abstenerse) y las propuestas de Stokools. El problema, como ya hemos visto, es que no existe ningún número mágico y universal que nos ayude a fijar en todas las situaciones y sociedades esta densidad máxima admisible.
Componente cultural de la densidad subjetiva nevets
Pero, como hemos visto, resulta que la densidad percibida depende de muchos factores tales como la forma arquitectónica de los edificios, su altura, el estado de conservación, la existencia o no de elementos de naturaleza o, incluso, la contaminación visual del área o su animación. Ante tal cúmulo de “variables descontroladas” el planificador tiende a borrar de su mente todo aquello que no puede traducir en un número. Y surgen los estándares como solución a la que nos asimos en nuestra desesperación. Soy consciente de que estoy proponiendo la pulverización de los estándares urbanísticos. Por lo menos de los estándares universales impuestos por ley en lo que se refiere a densidades. Pero es que la planificación urbana no es sólo ingeniería. En esta cuestión los arquitectos me entienden perfectamente, porque al proyecto de una vivienda le pasa lo mismo. Claro que hay números, la estructura hay que dimensionarla para que aquello no se caiga, lo cables tienen que soportar la energía que pasa por ellos, tiene que haber luz natural suficiente. Pero cualquier arquitecto sabe que todo esto, con ser imprescindible, no es lo importante. Lo importante es que el usuario realmente la disfrute y que su diseño contribuya a que viva feliz en ella. Que verdaderamente sea una vivienda y no una morienda.
Arquitectura y densidad subjetiva lafautealecorbusier
Parece, por tanto, que es necesario a la hora de analizar y proyectar una ciudad (un barrio, una urbanización, una calle, una plaza, un parque) considerar la vida cotidiana de las personas que van a vivir en ella. Pero, de la misma forma, también seremos incapaces de conocer el auténtico ser de algunos tópicos y temas críticos si sólo nos guiamos por lo que piensa el ciudadano. Pondré un ejemplo. Probablemente a la mayoría nos parezca normal que bastantes estudios establezcan una relación probada entre residir en un adosado de la periferia de baja densidad y expectativas de vida. Pensaremos que si el aire puro, el verde, el ejercicio, los pajaritos, el murmullo de los arroyuelos... en definitiva, que la familia feliz de los difusos, habitantes de esta periferia que describía en el artículo "Convirtiendo el paisaje urbano en un tuit", estaban más sanos y robustos que los enclenques habitantes del centro histórico. Lo que seguramente sorprenda es saber que aumenta el porcentaje de muertes al disminuir la densidad. Ahora no es el tema, pero aquellos interesados (para abrir boca) pueden empezar por este artículo de 2004 de Sturm y Cohen titulado “Suburban sprawl and physical and mental health” cuyo enlace se encuentra al final del artículo.
Aunque sorprenda, en el sprawl se muere más fineartamerica
La ciudad es una de las creaciones más complejas de la humanidad y sería bastante estúpido pensar que se puede reducir a tres o cuatro esquemas simples y a un par de números mágicos. Esto hace que sea necesario recurrir a todas las herramientas que estén en nuestras manos para equivocarnos lo menos posible. Durante años hemos estado centrados en los dígitos, en la economía. Es hora de mirar también en otras direcciones. Por supuesto sin abandonar lo que ya sabemos pero, probablemente, haciendo énfasis en temas críticos distintos. El nuevo tiempo es centrípeto, reconcentrado, local. Y el urbanista debe volver la mirada al ciudadano, tratando de analizar sus relaciones con un medio ya construido en el que se detectan múltiples problemas y disfunciones que debería ayudar a resolver. En cualquier caso, y dado que no siempre el análisis abstracto de las situaciones de planeamiento y proyecto es suficiente, parece que resulta necesario, también en urbanismo, el “trabajo a pie de obra” observando y analizando la realidad que vive el ciudadano, en lugar de dar siempre por buenos estándares y números sacrosantos en muchos casos, por desgracia, impuestos por ley.
1963, Jane Jacobs en Washington Square Park McDarrah en Ciudad Viva
Terminaré con la misma cita que el informe sobre los cuatro barrios de París con el que comencé el artículo. El párrafo, relativo a la densidad, es de Jane Jacobs (no podía ser de otra manera) y dice: “Se puede describir perfectamente como un bien absoluto el hecho de reunir a la gente en una ciudad razonablemente densa, si se piensa que esas personas deben ser bien recibidas porque aportan una gran vitalidad y porque, en un espacio limitado, son un tesoro de diferencias y posibilidades; muchas de estas diferencias son extraordinarias e inesperadas, lo que les da valor. Si se acepta este punto de vista, no sólo debemos tener en cuenta la presencia de esta concentración de población como un problema puramente material. Deberíamos considerar esta presencia como una bendición y alegrarnos por ello. Es necesario redensificar donde sea necesario para reforzar la vida urbana, y luego conseguir calles animadas promocionando y fomentando la máxima diversidad tanto en la economía como en el escenario urbano”. Palabras premonitorias y contundentes de alguien que pasó toda su vida mirando hacia la ciudad real, la ciudad de la vida cotidiana, y que, por tanto, sabía perfectamente de lo que hablaba.
- Nota 1. El Atelier Parisiene d’Urbanisme tiene una página web fantástica donde podéis obtener de forma gratuita muchos trabajos de investigación, ensayos y artículos sobre temas urbanísticos. La página se puede leer también en inglés pero, lógicamente, no así las publicaciones.
- Nota 2. El trabajo titulado “Densités vécues et formes urbaines. Étude de quatre quartiers parisiens” que me ha servido de base para organizar el artículo se puede obtener en el Atelier Parisiene d’Urbanisme, pero en este enlace podéis bajar directamente el pdf.
- Nota 3. El informe “Urbanisme pour une ville désirable” de la WWF France se puede obtener en este enlace. Por supuesto está en francés.
- Nota 4. El informe de la CABE de Londres titulado “Better Neighbourhoods: Making higher densities work” lo podéis encontrar en el artículo del blog titulado "Planificar ciudades saludables". También os recuerdo el artículo del blog “El sprawl es bello” para que veáis hasta donde pueden llegar los ratones con espacio limitado y comida ilimitada, según el experimento de Calhoun.
- Nota 5. Aquellos interesados en el tema de la salud y el sprawl deberían empezar por leer el artículo de Sturm y Cohen titulado “Suburban sprawl and physical and mental health” y publicado en 2004. El problema es que, sin pagar, sólo se puede acceder al abstract. Pero en el Alberta Healt Services de abril de 2009 hay un artículo sobre el tema con datos y referencias. En cualquier caso siempre podremos acudir al Ontario College of Family Physicians que es una buena referencia, y que cuenta con abundante información al respecto. En concreto, al final de la página que enlazo aquí podéis bajaros el “Report on Public Health and Urban Sprawl in Ontario” con una revisión de la literatura hasta el 2005 y cuatro trabajos sobre las relaciones entre “Urban Sprawl” y salud.










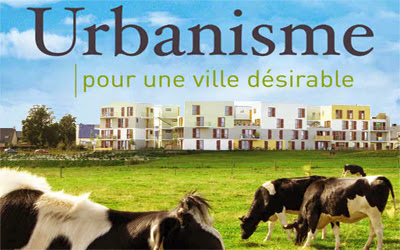






Uno de los grandes males del urbanismo de la segunda mitad del siglo 20 fueron los estándares, los arbitrarios parámetros numéricos. Dentro de ellos, los peores y de más nefastas consecuencias fueron los relativos a la densidad, siempre referenciada al número de viviendas que debía haber en una determinada área, olvidándose de cualquier otro aspecto que pudiera influir en el bienestar de los ciudadanos. ¿Por qué era bueno que una hectárea tuviera 70 viviendas?, ¿a qué tipo de viviendas se refería, a unipersonales, a viviendas de convencionales familias de 5 ó 6 personas, viviendas con 15 emigrantes?.
ResponderEliminarDando por aceptado que altas densidades son buenas para que los barrios puedan ser más equilibrados, articulados, sostenibles y que puedan contener más elementos que contribuyan al bienestar de sus habitantes. Pero no sólo la densidad referida al número de viviendas (cuyo concepto ha variado mucho con el tiempo, siendo hoy en día un concepto muy flexible), ni siquiera al número de personas, sino que es más importante perseguir densidad en la diversidad, densidad en la complejidad, densidad en la participación, densidad en elementos compartidos, densidad en infraestructuras para la vida cotidiana.
Un barrio o una ciudad en la que sus habitantes perciban que tienen una densa diversidad, una elevada densidad de servicios compartidos y complementarios que faciliten su vida cotidiana, permitirá que exista una mayor densidad de personas. Un barrio en el que no exista diversidad de personas y de servicios próximos y útiles para resolver los problemas cotidianos fracasará sea cual sea su densidad de personas.
Por último, considero un gran hallazgo del post el concepto introducido de “densidad subjetiva”. Las densidades de personas, altas o bajas, serán buenas o malas en función de cómo perciba cada individuo las otras densidades, las que contribuyen a su bienestar.
Como siempre un placer leer los posts de este blog. Gracias D. José.
Pepe: O que non podo entender é que fan os arquitectos municipais agora que non teñen proxectos nin plans xa que non se fai nada de construción. Deberían patrullar as rúas para ver que cousas andan mal e propoñer solucións que, moitas veces, non custan nada. Iso tamén é "urbanismo para la vida cotidiana". Gustoume moito o articulo. Como sempre. Unha aperta.
ResponderEliminarFrancisco Camino: tienes toda la razón. Sin embargo algunos números han impedido auténticas barbaridades. En general, cuando se ponen se hace para defender a la sociedad de los desaprensivos (que hay muchos). Por ejemplo, el número mínimo de metros cuadrados para zonas verdes ha evitado que, probablemente, en momentos del desarrollismo se hubieran creado barrios sin un sólo metro cuadrado libre. Pero, en general, todo este tipo de legislación debería ser: 1) Motivada y 2) Exceptuable. Lo segundo no es posible sin lo primero, claro. La cuestión es bastante interesante. Intentaré hacer un coloquio en algún sitio porque creo que puede ser una discusión sustanciosa. Gracias por el comentario.
ResponderEliminarAntonio: Te puedo asegurar que los arquitectos municipales tienen bastante trabajo a pesar de la bajada de la construcción. Te lo digo porque, como sabes, en una etapa de mi vida fui arquitecto municipal. Desde expedientes de ruina hasta incendios (algunos son, a la vez, jefes de bomberos), pasando por certificados y revisiones. Eso no quiere decir que, efectivamente, "alguien" en los Aytos debería ocuparse de ver qué pasa en las calles. Un abrazo.
Pero si como clientes somos menos consumistas nos podemos permitir bajar nuestras expectativas como comerciantes y que nos sea factible vivir en ciudades con menos densidad de poblacion sin renunciar a que esten bien dotadas de servicios....
ResponderEliminarEl excesivo consumismo es a mi parecer en parte culpable de la alta densidad de poblacion y es una pena que las zonas de nueva urbanizacion o recien reestructuradas sigan siendo de acuerdo a este nivel insostenible de consumo
a1: hay servicios y equipamientos que no son comerciales en sentido estricto, pero que también necesitan determinadas densidades mínimas para funcionar adecuadamente. En particular, los sanitarios y los educativos, en sus diferentes escalas, condicionan muy seriamente la dispersión de la población sobre el territorio. Una cosa es que uno quiera vivir casi aislado, en una comunidad concienciada, consumiendo lo que produce y casi sin contactos exteriores, y otra es que un urbanita "difuso" reclame todas las comodidades, servicios y equipamientos de las áreas más densas viviendo al lado de un arroyuelo cristalino y oyendo los trinos de los pajaritos. Es decir, es absolutamente imposible tener a lado todos los servicios que tiene la ciudad densa (a mis alumnos siempre les hablo de un traductor de sami a diez minutos de casa o el hospital de La Paz a media hora) y, a la vez, estar alejado de los mismos.
ResponderEliminarYo creo que en esto de los estándares debería haber unos mínimos, unos máximos y unos recomendados específicos para cada pueblo o ciudad. Salirse de los recomendados -sin llegar al máximo o al mínimo obligatorio- habría que justificarlo.
ResponderEliminarAlicia: es una propuesta sensata. Pero sigo pensando que: 1) habría que diferenciar entre los diferentes estándares (no es lo mismo la densidad que las zonas verdes o el suelo destinado al culto) 2) sería bueno que hubiera un debate con intervención no sólo de los técnicos sino también de los políticos y de la sociedad civil. Pero, en el fondo, lo que dices es lo que yo también pienso (según para qué estándares, claro).
ResponderEliminarNo me parece nada bien que existan estándares por ley. Ni tan siquiera como dice Fariña para garantizar equipamientos y servicios mínimos. La comunidad debería defender los necesarios. Lo que tendría que existir es otra forma de planificar la ciudad. Si la ciudadanía estuviera implicada en el planeamiento ya se encargaría de defender esos mínimos que seguro que algunas veces serían mayores que los mínimos “legales”. Pero si estamos con un planeamiento opaco que solo entienden una minoría de técnicos al servicio de los especuladores ya se encargan de cumplir esos mínimos “sobre el papel”. De esta forma tan legal aparecen zonas verdes en barrancos, separando autopistas de vías de servicio o a kilómetros de las viviendas.
ResponderEliminarSeñor Fariña,
ResponderEliminarSé que no tiene nada que ver con este artículo (¿o en el fondo sí? ¿no se trata de involucrar a la población en la planificación, y contar con las personas como una "parte de la fórmula" en la construcción de ciudades?) pero me encantaría oír su respuesta ante los lamentables incidentes que están sucediendo en Turquía, respecto a la oposición de la población a instalar un centro comercial en el parque Gezi.
La verdad es que no estoy oyendo mucho eco en España sobre este tema, y me gustaría mucho que lo abordara, aunque fuera como un simple comentario.
Por supuesto, siéntase libre de contestar o no a mi propuesta. Tengo la sensación de que estoy siempre pidiendo... :)
Mil gracias por todo.
Judit.
Judit: claro que tiene que ver, en urbanismo casi todo tiene que ver. De todas formas el caso turco lo conozco poco. Sólo estuve un par de veces y no he llegado nunca a comprender ni su alma oriental ni su alma occidental. Así, visto desde afuera, no parece que las protestas por el tema del centro comercial sean estrictamente por un tema urbano. Más bien da la impresión que el centro comercial se ha tomado como una simple disculpa para cristalizar un antagonismo en la sociedad turca que viene de lejos, y que tiene que ver con una lucha entre los que dicen que están en posesión de la verdad (todas las religiones lo dicen y una buena parte intentan imponer esta verdad) y los que no creen que deban someterse a esta "verdad".
ResponderEliminarDe todas formas el espacio público (el espacio físico) como espacio de libertad tiene una larga tradición casi desde la misma creación de la ciudad y no es raro que se reivindique una y otra vez por la sociedad cuando se siente amenazada por cualquier totalitarismo, sea de derechas, de izquierdas o religioso. Si yo fuera un "ente totalitario" trataría de hacerme a toda costa con el espacio público (el físico incluido) porque sería la forma de hacerme con todo el poder sin dejar un resquicio. Lo que no está claro es por qué primero un supermercado (¿símbolo de la opresión capitalista?) y luego una mezquita (¿símbolo de la opresión religiosa?). Un tema interesante, daría para un artículo. Por cierto, tú nunca molestas. Y no pides, haces preguntas que es lo que debe hacer todo investigador. Pero no siempre somos capaces de encontrar respuestas. O, por lo menos, como en este caso, respuestas racionales y razonadas.
La intervención y diseño adecuado del espacio público, debe entender las relaciones entre las formas de apropiación y uso que los colectivos sociales e individuales le dan actualmente al mismo y su relación con las estructuras, formas y tipos de espacios dónde tienen asiento estas expresiones humanas, y esto se podría abordar acudiendo a algunas de las metodologías de la estenografía.
ResponderEliminarComo usted lo propone, el estudio del espacio público puede hacerse empíricamente y solo cuando se analizan tal como ocurren, las relaciones entre peatón y espacio, se tienen los argumentos (ideas fuerza) para diseñar o intervenir ese medio construido, sin destrozar la cultura, y con ella expoliar las actividades de las gentes.
Sin duda, la estrategia de aproximación empírica al espacio público, mediante la observación participante, que nos ofrece la etnografía, y su aplicación a los espacios o a los escenarios donde se expresan los colectivos humanos, como el espacio público, significa un aporte al estudio y el diseño del espacio público, desde una perspectiva cultural y una contribución al desarrollo de espacios públicos sostenibles.
Atte.
Huber Giraldo G
Huber: si ya me he dado cuenta de que el comentario anterior corresponde, en realidad, al artículo sobre "Ese objeto mal diseñado llamado peatón" pero, si te digo la verdad, no tengo ni idea de si se puede cambiar de sitio. De todas formas los artículos están muy seguidos y seguro que el lector, como en mi caso, lo notará. Gracias por comentar y por recordarme aquellos años al otro lado del charco. Un abrazo.
ResponderEliminarLa adecuación de la cuantificación de estándares debería producirse contemplando las cuestiones que la envuelven (como el entorno próximo, a la estructura del sistema urbano, su dimensión, sus sistemas de movilidad)
ResponderEliminarComo sucede en edificación los mínimos tratan de garantizar la calidad resultante, al menos para que no resulte aberrante, dada la conocida tendencia del promotor (público y privado) a mirar ensimismado la cuenta de resultados económicos. Dada la indefensión del cliente (el futuro morador o ciudadano) que no entiende de planos, menos de secciones y nada de edificabilidades. Y por qué no, dada la abundancia de técnicos competentes que firman planos y documentos de texto. Es una tarea imposible, un número hijo de un coeficiente legislado frente a un verdadero entramado de intereses inconfesables.
El Arquitecto trabaja abordando los deseos de impulsores y autorizadores, a veces sin que se enteren (sorteando) otras con su colaboración (integrando) y así proyecta arquitectura, piezas, edificio y ciudad.
Los estándares en sí mismos, ni son buenos ni malos, quizás exageran y quizás se quedan cortos, depende. ¿Puede el arquitecto defender un zaguán más allá de las dimensiones que la normativa le exige para accesibilidad? Debería pero dependerá del uso del edificio en primera instancia y de factores externos también.
Cuando se proyecta la ciudad, el estándar urbanístico constituye una suerte de predimensionado de la estructura de espacios libres, equipamientos y circulaciones, con él empezamos a prefigurar el modelado la ciudad. En las distintas alternativas estudiadas valoraremos las ventajas e inconvenientes de la propuesta y probablemente la más conveniente sea la que consiga poner "en carga" de forma adecuada esas superficies derivadas de porcentajes.
Las alternativas a un proyecto pretenden explorar las posibilidades de unas condiciones dadas, cuando un grupo de alumnos proyecta a partir de un enunciado concreto durante las correcciones la misión del profesor es ayudar a desgranar el potencial que la idea del equipo, pero no renuncia a exigir la coherencia con el enunciado.
El profesor parte de unos supuestos de densidad acordes al emplazamiento, buscados sobre casos similares y experiencias contrastadas, qué función tan parecida a la del Plan General. Si el profesor se ha excedido se dará cuenta cuando al final del trimestre corrija y evalúe los trabajos, porque el conjunto de resultados mostrará la imposibilidad de vencer las condiciones que impusieron los coeficientes, los números.
Por eso se introducen flexibilidades durante las correcciones, que a buen juicio de la autoridad del aula no sean una ventaja excesiva en la tarea de aprendizaje del alumno y no menoscaben el resultado. En la práctica existe legislación que contempla alguna flexibilidad, al menos la valenciana lo hace respecto del estándar de superficies destinadas a Zonas Verdes y Equipamientos de la red secundaria.
Me parece que la abolición de los estándares es un error, la actual simplificación de los mismos es otro, ya que provoca que la propuesta sea muy vulnerable a su rigidez. Creo que parte del problema reside en la desatención del redactor a sus funciones (por estar pendiente de otras cosas) pero, es posible que esté equivocado.
Las holguras propuestas por Alicia ayudarán, en su diseño, es necesario contar con muchas voces, especialmente ahora que nos dirigimos, o nos dirigiremos en un tiempo, hacia la conversión de la ciudad, porque su ampliación o su dispersión ha perdido el impulso económico, el sentido no sé si alguna vez lo tuvo.
No quisiera haberme extendido demasiado, un cordial saludo. Gracias.
Fariña: en el artículo sobre el sprawl dices que las bajas densidades tienen, entre sus ventajas, la hacer posibles los sistemas distribuidos. ¿Se ponen también en la balanza de los pros y los contras de las bajas densidades estas cosas? Las bajas densidades, por una parte encarecen el producto, pero por otra lo abaratan. ¿No habría que tener en cuenta también ésto? Gracias.
ResponderEliminarJosé Luis: efectivamente, está clara la función de los estándares en un contexto de opacidad urbanística, el de garantizar los derechos mínimos de los ciudadanos frente al máximo beneficio. Sin embargo, esto no debería ser así. El planeamiento ya no puede seguir siendo como ha sido hasta el momento. Una vez cumplida su misión histórica (la de dar repuesta a la ciudad de la revolución industrial) el plan de urbanismo se enfrenta a un nuevo escenario. Y en un nuevo escenario el que el ciudadano sea parte del plan, la función de los estándares debería cambiar también. Por lo menos eso es lo que parece en cuanto se hurga un poco en los objetivos y los métodos.
ResponderEliminarCristóbal: sí, claro. En el artículo que citas lo digo muy claramente. Pero el tema no es bajas densidades versus altas densidades, sino el de densidades adecuadas a los objetivos a conseguir. Y las densidades adecuadas muchas veces no se corresponden con las legales.
Por mi trabajo -funcionaria de carrera, arquitecto municipal, jefe de urbanismo- sé que intentar hacer cumplir algo que no esté definido en alguna norma es casi imposible, duras negociaciones y "mortales" batallas que en muchas ocasiones son los tribunales los que deciden.
ResponderEliminarLa leyes en España son bastante locales, abarcan comunidades autonomas, por lo que bien pueden fijar los estándares que conviene en cada caso.
Hay otros aspectos en las densidades y estandares de redes muy importantes como la capacidad del propio ayuntamiento de su mantenimiento y mejora, o sea la sostenibilidad económica municipal, muy afectada por el urbanismo, pero como cara B.
En las cuestiones de redes también sería preciso hablar de densidad pues la atomización de éstas aumenta los costes de su mantenimiento, reduce su funcionalidad, su "usabilidad" y en muchos casos implica una pérdida de calidad en la vida de la ciudad.
Carmen: tienes toda la razón. En mis tiempos de arquitecto municipal sufrí lo que dices en vivo y en directo. Pero cuando hablo de estándares de planeamiento me refiero más bien a las condiciones que debe cumplir un plan cuando se redacta. Y estas condiciones, si las cosas se hicieran correctamente, en la mayor parte de los casos deberían cambiar en función de las condiciones particulares de cada lugar. Por supuesto habría que justificarlas partiendo de unas recomendaciones genéricas. Lo que no puede ser es que estas recomendaciones genéricas se impongan manu militari para lugares tan diferentes como Pontevedra o Jaén. O para un municipio de A Terra Chá lucense y para Vigo. En concreto, en lo que se refiere a densidades se producen, directamente, monstruos de la razón (deberíamos decir monstruos de la legislación). El problema básico es que el plan no se entiende como un instrumento que sirve para organizar el territorio, sino como un sistema notarial de adquisición de plusvalías sin riesgo para los propietarios de productos inmobiliarios. Pero esta discusión nos llevaría muy lejos. Gracias por el comentario. Los puntos de vista de gente como tú, que luchan día a día con las realidades más duras de la profesión son imprescindibles para que los lectores entiendan que estas cosas, aparentemente tan alejadas de la realidad (¿densidad subjetiva?), son elementos básicos para poder entenderla e intervenir en ella.
ResponderEliminarQué interesantes debates generados! Enhorabuena Fariña por tu blog.
ResponderEliminarAdemás de alumno tuyo hace más de 15 años, fui arquitecto municipal un tiempo y como dice Carmen, seguramente es de las experiencias que te acerca a la necesidad de contar con estándares. La subjetividad es una bomba de relojería en ciertos contextos. El lado oscuro acecha detrás de cada consulta y en mi caso, que viví la experiencia en pleno boom inmobiliario, creo sinceramente que era necesario acotar el campo. Y aún así era insuficiente para controlar el absurdo.
Pero también, como profesor de urbanismo (cuyo gusanillo me introdujo el creador de este blog, y con cariño recuerdo ése momento y los libros recomendados), veo necesario buscar nuevas fórmulas. No vale con unos números que se acerquen a ideales supuestos. De hecho, si así fuera acabaríamos del todo con la profesión. Bastaría con introducir unas variables y saldría la propuesta urbana perfecta.
Por ello me congratulo de lo que se aporta en este post y que, desde la necesidad de bajar a la calle, a insertarse en la cultura en la que se trabaja (Erskine en Byker, por ejemplo), hasta el concepto de densidad subjetiva, nos mueva a buscar las mejores soluciones que siempre serán (deberían ser) únicas en cada contexto.
Un campo riquísimo para estudiar las implicaciones cotidianas de la densidad lo constituyen los barrios informales de una ciudad como Caracas, que se densifican permanentemente y sin límite aparente, llegando a alcanzar grados altísimos, dadas la falta de controles y las características orográficas del valle en que la ciudad se ubica.
ResponderEliminarAllí en el centro de investigaciones Ciudades de la Gente de la Universidad Central de Venezuela, del que formo parte, hemos realizado varios estudios comparando las consecuencias que sobre las condiciones de habitabilidad interna de las viviendas tienen los distintos grados de densidad medidos en los conjuntos de ellas.
En mi blog Arquitectura Razonada he colgado una ponencia que presenté hace algunos años, en la que exploro los límites de la densidad a través del análisis del funcionamiento interno de varias edificaciones de barrios caraqueños, en diferentes estadios de desarrollo.
El link para accederle es:
http://arquitecturarazonada.wordpress.com
Muchas gracias, profesor Fariña. Su blog es para mí, desde que lo descubrí, una lectura obligada y muy placentera.
Un saludo,
Mildred Guerrero
Estoy analizando el problema de densidad en las ciudades, pero contada como un todo, es decir cuantas personas por hectárea, pero no solo el área de la vivienda, si no las otras áreas que se necesitan para vivir, el supermercado, la escuela, los parques, la peluquería, etc.
ResponderEliminarEsto en el contexto de densidad vs violencia (homicidios es el único indicativo que tengo) y las 9 ciudades más violentas tienen casi todas densidades de más de 8000hb/Km2 es decir si son casas de 4 personas 200 vivendas por ha, pero contando calles, comercio y recreación, lo que a ojo de buen cubero equivale a 400 viviendas/ha.
Si tuviera más información con respecto a esto le agradecería.
La idea proviene de los que cultivan pollo y peces que tienen muy clara la densidad máxima por metro cuadrado y luego de hacer algunos experimentos tratando de aumentarla comprobé que si se aumentan estos valores los animales comienzan a morir por cualquier causa, desde canibalismo hasta muerte "repentina", entonces pensé que nosotros los humanos debemos tener un número mágico más allá del cual nos matamos entre nosotros o nos enfermamos y morimos de tal manera que no podremos aumentar la densidad.
Emerson: no sé si has leído el experimento de John Calhoun que describo en el artículo "El sprawl es bello", pero si lo lees verás que casi todo está ya inventado. A partir de esta cita y del artículo de Ramsden en el boletín de la OMS puedes conseguir más información.
ResponderEliminar